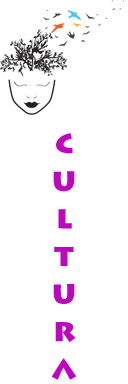
Amor es poner la vida a los pies del otro,
y de eso son incapaces las personas de hoy día
Diez años, dos meses, un día. Amelia cuenta los días, no sólo desde que se mudó a Mayagüez, sino de todos los ciclos de su vida. Así es ella. Así la amo, con su caminar sutil y metódico, sin llamar la atención como su propio cuerpo o su vida misma, al menos eso pretende. Sin embargo, a mí me cautivó desde que llegó a este pueblo universitario con guille de ciudad. Sí, desde que la vi tuve una fijación casi sobrenatural por ella. Rompió todos mis esquemas posibles, al menos para mis recién cumplidos diecinueve años.
Luego fui aprendiendo sus excentricidades, por adjetivar de alguna manera lo que al principio era un misterio. Cada mes Amelia iba a la misma carnicería. Me lo confirmó ella misma cuando nos hicimos inseparables, pero antes me había hablado de ella Raúl, el hijo del carnicero, que fue mi gran amigo y algo más, hasta que descubrió que me gustaba Amelia. Él era mi compañero inseparable de la secundaria, también fuimos las principales víctimas del acoso escolar; en especial yo, por tener apariencia demasiado frágil; él, por su estrabismo. Aun así, Raúl era protector conmigo y compañero de ir al cine los sábados hasta que me dejó de hablar. Éramos tan unidos, fuimos juntos al prom senior, a falta de parejas, lo confieso, a ese nivel. Él por una razón, y yo por otra… Creo que él se sentía poderoso ante mi aparente endeblez. Eso creía él. No soy un blandito, desde la niñez he sido muy observador y decidido. Decidido a ella, todo por ella. Estaba ya irremediablemente enamorado. Nada me detendría.
Desde que comencé la amistad con ella, Amelia me hizo sentir un chico más seguro, poderoso y capaz de cualquier cosa. En efecto, con el tiempo llegué a hacer y vivir cosas que aterrarían a cualquiera, pero por proteger a Amelia, me las reservo, por el momento. Conmigo fue feliz desde el primer día, no le hacía preguntas ni pedía razones y eso la hacía sentir segura. Las rutinas la mantenían enfocada y a salvo de situaciones incómodas. De lo contrario ella podía ser un verdadero tornado, entrando en una aterradora metamorfosis. Me estoy adelantando demasiado en la cronología de nuestra historia de amor.
Volvamos a la carnicería. Ella compraba un litro de sangre, de vaca o cerdo, en el local de los padres de Raúl. Sin embargo, con el tiempo al carnicero, conocido por ser el chismoso del barrio, comenzó a parecerle sospechoso. Se lo comentó a su esposa. Al par de meses, cuando Amelia regresó a la carnicería, para su sorpresa, habían colocado un crucifijo en la puerta de entrada con un collar de ajos. Ella estuvo por estallar a carcajadas al entrar, pero logró mantenerse impasible. Incluso, cuando por lo bajito, escuchó cuchichear a la mujer del carnicero con una vieja clienta: “Esa mujer es vampira”.
—Cortesía de la casa, pero mi mujer me ha prohibido que vuelva a venderte sangre. Mejor no regreses —le dijo a mi crush entregándole una bolsa con un galón de ese néctar escarlata.
Ella le dio las gracias, guardó su dinero y tomó su paquete. Cuando se volteó, el carnicero y las dos mujeres la observaban desde el umbral. Ese día fue el primero en que también comencé a seguirla. Recuerdo que Raúl me contó a las pocas semanas, en el funeral de su mamá, que esa señora había desaparecido y la policía aún investiga.
Las adversidades detonan la creatividad, era la consigna de Amelia (que luego, cuando nos hicimos novios, me repetía cada vez que me veía preocupado). Consejo que ojalá hubiese tenido presente cuando mi madre, por recomendación de su sacerdote, me llevó a tomar terapias de conversión. Todo porque decían que mi voz era muy femenina, además de flaco flaquísimo, y mi juntilla con Raúl, bizco y con ciertos manierismos, dado que padecía del síndrome de Tourette. Sólo cuando estuve a punto de morirme como reacción a una terapia de shock y un asunto cardiaco, mi mamá me pidió disculpas. Incluso, durante unos meses se convirtió en mi alcahueta, aunque con el tiempo, como suele suceder, su sentido de culpa comenzó a evaporarse. También fue tornándose humo mi apego hacia mamá. A fin de cuentas, siempre he preferido ser un personaje secundario de mi propia vida. No me juzgo, no me duelo. Me enfoco en mi persona favorita y sigo su camino, ayudándola en lo que pueda.
Regresando al incidente del carnicero, Amelia decidió cambiar a una botica donde vendían sangre sintética. No era lo mismo, pero así evitó por un tiempo recurrir a otros medios para adquirir sangre. Sin embargo, al cuarto mes, escuchó cuando el guardia de la entrada le decía a la dependienta: “Esa mujer debe ser bruja”, se persignó y le pidió, disimulando su temor, que comprara en otro negocio que se acogían al derecho de admisión. Justo ese mismo día tuve el valor de invitarla a un café. En realidad ocurrió de otra manera.
—Oye, coincidimos a cada rato, deberíamos de ser amigos —así me dijo, sin más, debió darse cuenta de que me había sonrojado y me estrechó su mano—. Soy Amelia y creo que te llamas Juan. ¿Me equivoco? ¿Eras amigo o novio del hijo del carnicero?
—¿Cómo? Amigos, sólo amigos, como hermanos.
—Disculpa si fui indiscreta.
—Ni te apures.
—A veces no tengo filtro. Disculpa. Es que transmites una vibra muy chula.
—Ay, gracias, me pasa algo así contigo. Sí, soy Juan.
He tratado de ocultarlo todo este tiempo. No es que me arrepienta, pero tampoco es demasiado relevante para mi vida actual, y mucho menos le iba a aceptar algo así a ella, mi crush, en nuestra primera conversación. Pero sí, él y yo fuimos novios secretamente desde los quince hasta los diecisiete años, justo hasta días después del prom, aunque quedamos como amigos. Mami nunca se enteró de esta verdad, preferí tener a mi favor su sentido de culpa a modo de tregua, por haberme causado casi la muerte por sus ñoñas prejuiciadas religiosas. Aunque luego empezó con lo de “¿y ya no son amigos?”, “¿qué pasó?” Siempre fue muy dada a las cantaletas.
Cómo iba a explicarle que Raúl me dejó de hablar cuando empecé a frecuentar a Amelia, a pesar de que nos habíamos dejado hacía poco más de un año. Mucho menos quiero confesarle que él fue mi primer y único noviecito, que me encantaba compartir con él, pero era una codependencia. No sé si estuve enamorado. Sólo lo quería cerca y esas cosas de adolescentes, de saber qué es tener pareja. Él se dio cuenta y me reclamaba de forma constante sobre mis gustos que si también me gustaban o no las nenas, hasta que le expliqué que creía que era bisexual. Fue la única ocasión en la que me golpeó. No le dije nada, ya estaba perdido por Amelia y sus secretos. Algunos eran tan cautivadores como tenebrosos. Lo mío por ella dejó de ser algo platónico a lo que somos ahora.
Para aquella época, ella se hospedaba con una pareja de chicas cerca de la universidad. Todo marchaba dentro de lo que se puede decir normal en su vida. Tenía su propia habitación con balcón, bastante privacidad, estudiaba de día y sus compañeras de noche. Sin embargo, comenzaron a espiarla poco después de haberles preguntado a sus roommates cuándo les bajaba la regla. Tiempo después una de ellas descubrió a Amelia llevándose unas compresas usadas de su papelera. Amelia la escucho decirle a su novia que ella lamía su sangre y había descubierto un termo con sangre en la neverita de su cuarto. En ese momento salió del baño:
—¡Están locas! Dejen de vigilarme y hurgar en mis cosas.
—¿Locas? Eso eres tú, una enferma.
—¿Leyeron La condesa sangrienta de Pizarnik?
—Tú eres la famosa asesina serial de Santurce, hablaron de ti en el programa de “Misterios sin resolver”. Insinuaron que pudiste mudarte al oeste.
—Estás loca.
—Vi un viejo pasaporte tuyo, lo tenías escondido…, no tienes 19 años.
—Ay, pliss… Eso te pasa por meter tu nariz donde no debes.
—Estás igual que en una foto de hace veinticinco años. Estabas con una señora rara, en una sesión espiritista o algo así —dijo la roommate persignándose.
—Cuídate de que no tenga hambre o sed. En especial prefiero la sangre de mujer. Ven, déjame catarte… —le dijo Amelia, agachándose y acercando su nariz a la altura de la entrepierna de la compañera.
—¿Quién o qué puñeta eres?
Amelia recogió sus cosas. Dejó la universidad y se mudó sola. Para mi felicidad, su nuevo estudio era una habitación que alquilaba mamá, independiente de nuestra casa pero la puerta de entrada daba a nuestro garaje.
Y su vida y la mía cambiaron.
Nos hicimos inseparables. Comencé a ayudarla en todo. Todo. Con las semanas una vecina dijo que éramos tan parecidos como si fuésemos hermanos. Eso me llenaba de orgullo. Además, confiaba en mí. Hasta gané algo de peso. No, hermanos no. Pensé que ella me vería así, pero eso cambió.
Poco después me mudé con ella y nos comprometimos. Aunque Amelia, al principio, aseguró que podía ser muy peligroso, en especial para mí. Sin embargo, paulatinamente le demostré de lo que podía ser capaz por nosotros. Incluso, consentirla con banquetes especiales que sólo ella disfrutaba a plenitud. Luego, en la sobremesa, ella me relataba experiencias sobre su peculiar alimentación y de algunas parejas que había tenido antes y que por su condición habían terminado, digamos, de una forma complicada…
—Y pensar que en la escuela pensaban que yo era un debilucho inútil…
—No, eres el joven más valiente y adorable.
—Tú eres única. Puedo descubrir la verdad de tus ojos —le dije, sirviéndome una copa de vino.
—Verdades… Digamos que esta sangre sabe a caramelo salado y cerveza. No te rías. Uno de mis últimos compañeros, que se jubiló forzosamente de mi amor, era un famoso chef de Santurce. A él, que se las echaba del mejor fileteando pescao y carnes, le tenía pánico a la sangre en su estado puro. Estaba tan enamorado, que degolló a su maître d’. Una hermosa francesa. Lo vi desde mi recámara. Su cuello borboteaba como una perforación en una barrica repleta de vino. Él se desmayó y corrí a beber de su cuello, hasta su última gota. Luego limpié todo y desaparecí. Cuando se incorporó no había ni una gotita de sangre en el lugar, ni en ella. La dejé exangüe y pálida como un maniquí. Su sabor era salado metálico. La de él era más dulce (por su diabetes, pero me hice la que no lo sabía). Desde ahí prefirió que bebiese de él. A escondidas se hartaba de dulces para agradarme. Murió de un shock glucémico. Ahora, mi amado Juan, ¿ves eso en mis ojos?
—No, en tus ojos sólo veo ternura, soledad, misterio, hogar. Eres hogar para mí —le respondí, bebiéndome casi de un trago el vino, para no pensar, para hacerle creer que no tenía algo de temor en ese momento. Con el tiempo, sus anécdotas me divertían.
—Mírame ahora de verdad a los ojos. ¿Qué ves?
—Amor, sólo amor… Te amo.
—Y yo a ti —me respondió, besándome.
Llevamos ya años juntos, amándonos con la misma intensidad. Igualmente he seguido abnegado a su amor, a su sed.
Últimamente, su suegra, es decir, mi madre, sospecha. Demasiado. Lo peor ocurrió hace unos días. Los tres veíamos juntos un programa televisivo e inició sus comentarios hirientes: “Una mujer que no ha parido a esa edad, debería apurarse”, o “¿Es cierto que nunca has menstruado?” A la noche siguiente en la cocina se atrevió a cuestionarme: “¿No será un macho vestido de mujer?… Mira que en la escuela que te gustaban los nenes y te bulearon por eso”. La miré con una seriedad tal y tan desafiante que se asustó y bajó la cabeza. Es posible que recordó cuando por poco muero por su culpa al obligarme a someterme a torturas mal llamadas “terapias” para no ser gay.
Soy lo que siento. Amo a un ser por lo que es, no por lo que dicten sus cromosomas. Cómo explicarle a mi mamá que a mí el género no me importa, tampoco le tengo que explicar qué es “genéticamente” mi pareja. Tampoco lo entendería.
—Oye, Amelita, pareces adolescente, te ves demasiado joven para tu edad. ¿Cuándo naciste?
Mami no paró desde ese momento con sus indirectas. Era ya insufrible y nos mudamos de Mayagüez a Ponce, tras su repentina muerte. Repentina… eso decía su obituario. Ella se nos ofreció en bandeja de plata, como dice el refrán. Sus comentarios despectivos y de mal gusto hacia mi prometida iban acrecentando. Y necesitaba probarle a Amelia que sería capaz de hacer cualquier cosa por ella. Tomé un cuchillo, un embudo y los dos envases grandes que compré en la gasolinera. Esperé dos minutos antes de la medianoche y abrí su puerta. Pero ya estaba muerta… Amelia es un amor, no deja de sorprenderme. No quiso que me llevara un cargo de conciencia tan incómodo y pesado.
Siempre pensé que el dolor por la muerte de una madre sería insoportable, pero en poco tiempo ya sólo permeaba un revoltijo de sombras y humo en mi corazón que contrastaban con mi inmenso amor por mi compañera, un verdadero tesoro de maravillas, misterios y retos. Aun así nunca le deseé mal a mi mamá, pero su necesario final nos otorgó a Amelia y a mí un tiempo más para amarnos juntos, para ayudarla a no exponerse.
—Juan, lamento tu pérdida.
—No te apures, mami ahora está en paz, y nosotros…
—Por eso, cuando convivía con otras personas, ensangrentaba mensualmente compresas; salpicaba mi ropa interior. Incluso, una vez con una familia anterior vertí sangre entre mis piernas, simulando un aborto espontáneo. Hui de ellos, cuando llamaron a la policía, acusándome de “lo otro” que sabes, al menos no me acusaron de no ser mujer. La policía los tomó por locos.
—¡Tú eres una gran mujer! Me halaga ayudarte con tu hambre. Conmigo no necesitas coartadas.
—Tengo ciento veinticinco años, ocho meses, trece días. Ya sabes algo más…
—Conmigo estás segura, chamaquita.
—Lo sé, por el momento.
Con el tiempo, en Ponce también comenzamos a tener problemillas en el barrio después de que la recién viuda de la casa de enfrente me vio una madrugada consiguiendo sangre para mi amada… Tuve que acabar también con su vida. Terminamos trasladándonos juntos a Río Piedras, luego a Hato Rey, y quince años después a Santurce, su antiguo barrio. Hasta que nuevamente un residente del vecindario comenzó a incomodarnos con sospechas y extrañas teorías.
—¿Escuchaste sobre la vampira de Mayagüez y Ponce? ¿No será la misma antigua asesina de Santurce? Dicen que están desapareciendo mascotas, uno de los gemelos de la señora del quinto piso y el dueño del colmado.
Me reí como loco de sus ridiculeces, pero esa noche le dije a Amelia que nos mudáramos a Nueva York. La convencí de que allá nadie indagará sobre nuestro secreto. Son cientos de miles de turistas que van y vienen, millones de habitantes. Además, la convencí de que ambos podíamos conseguir trabajo por allá con más facilidad siendo ambos bilingües. Como en efecto sucedió al emigrar, ya éramos parte de la llamada diáspora donde ella pudo ser como es, a plenitud, y juntos.
—Treinta años, diez días desde que llegamos a Nueva York. Hemos vivido en Brooklyn, Manhattan, Queens… Me encanta vivir aquí, mi amado Juan. Te ves cansado.
—Y tú estás tan hermosa. Aquí somos felices y anónimos… Y ahora que estoy por jubilarme, tendré aún más tiempo para compartir.
—Pero es hora de liberarte de mí.
—Lo sé. Para mí será un privilegio. Mi mayor muestra de amor.
—Te quiero, Juan. Vivirás en mí eternamente.
—Te amo, Amelia.
Treinta años, once días aquí. Estoy pletórico.
Mañana seré el banquete de mi amada.

Flavio Crescenzi Argentina

Carlos Prospero

Alejandro Miguel Argentina
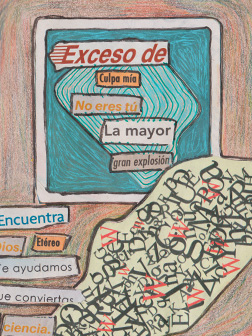
Rolando Revagliatti Argentina

Mariana Gascón Olmos

Edith Moya | Héctor Pelayo

Adbeel Tejeda López

Juan Felipe Cobián

José Antonio Rodríguez

Manuel Correa Castañeda