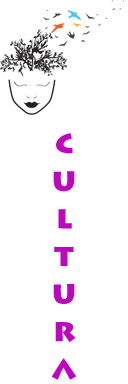
La etapa de la secundaria es un periodo complejo para muchos jóvenes. El estudio puede resultar abrumador, las responsabilidades agobiantes y, aunque sentimos que ya somos adultos, la realidad es que apenas estamos dejando atrás la niñez. Creemos ser más grandes de lo que somos, pero seguimos siendo niños en muchos sentidos.
Para mí, sin embargo, la secundaria fue una etapa inolvidable, marcada por el descubrimiento del mundo, el aprendizaje académico y, sobre todo, una sensación de libertad. Tuve buenos amigos, algunos de los cuales nunca volví a ver y probablemente no reconocería si me los encontrara hoy.
La secundaria fue sinónimo de exploración; a veces, incluso, nos escapábamos de clases para aventurarnos más allá de los muros de la escuela. Aunque siempre asistía —llegábamos muy temprano—, no siempre permanecíamos todo el día. Nos dábamos nuestras “pintas”, como les llamábamos.
Recuerdo una ocasión especial en la que mi amigo, al que apodábamos “El Veneno”, y yo, decidimos escaparnos. Él era hijo de militares, lo que lo hacía parecer más maduro que el resto. A su corta edad tenía acceso a ciertas drogas, aunque nunca lo vi consumirlas ni me las ofreció. Las llevaba a la escuela sólo para presumir, para “blofear”, como decíamos. Una vez me confesó que era alérgico al cannabis; la única vez que lo intentó se sintió mal, probablemente por alguna afección respiratoria, quizás asma. A pesar de su aire de experiencia, me tomó mucha confianza y llegamos a ser grandes amigos, casi como hermanos, durante un tiempo.
Esa mañana, El Veneno y yo salimos por la parte trasera de la escuela y decidimos ir a pescar a la presa de Santa Lucía, en Tesistán, a pocos kilómetros de distancia de la escuela. Mientras caminábamos, encontramos un canal de riego que corría paralelo al camino. Al otro lado del canal había una cerca de postes y alambres de púas, y entre el alambrado y el agua vimos una víbora de agua enroscada. El espacio entre el canal y la cerca era estrecho, de unos 30 centímetros. Decidimos que uno de los dos debía saltar para atraparla. Tras echarlo a la suerte, le tocó a El Veneno.
El salto debía ser preciso: lo suficientemente largo para cruzar el canal sin caer al agua, pero no tanto como para chocar contra la cerca y quedar atrapado en las púas. Además, al aterrizar, había que mantener el equilibrio sobre un pie y pisar la cabeza de la víbora con el otro, con la fuerza justa para inmovilizarla sin lastimarla. Contuve la respiración mientras El Veneno saltaba. Fue un movimiento perfecto: aterrizó a centímetros de la cerca, manteniendo el equilibrio, con un pie pisando ligeramente la cabeza de la víbora. Pero entonces la cola del reptil comenzó a deslizarse por su pantalón, metiéndose rápidamente hacia su ingle. El Veneno, atrapado en ese estrecho espacio, no podía moverse. Si se agachaba, corría el riesgo de engancharse en las púas; si se inclinaba hacia adelante, caería al canal.
Sin pensarlo demasiado, salté al otro lado del canal, aterrizando a su lado con dificultad. Me agaché y, con cuidado, tomé la cabeza de la víbora. Estaba fuertemente enroscada en su pierna, así que tiré poco a poco mientras él intentaba liberarse. Ambos hacíamos equilibrio para no caer al agua ni recargarnos en la cerca. Finalmente, logré sacar al reptil de su pantalón. Saltamos de regreso al camino y metimos la víbora en su mochila. El Veneno la conservó por mucho tiempo, llevándola a veces a la escuela para asustar a las niñas. En una ocasión me ofreció regalármela, pero yo sabía que el mayor mérito era suyo. Además, mi madre le tenía pánico a las serpientes.
Continuamos hacia la presa, conseguimos unos anzuelos y nos pusimos a pescar pacientemente. Sin embargo, tras más de dos horas no logramos atrapar nada. Decepcionados, recogimos nuestros anzuelos y regresamos a la escuela, donde aún alcanzamos una o dos clases. Al llegar a casa no había nadie, así que dejé los anzuelos en la mesa de la sala y salí a jugar a la calle, olvidándome del asunto.
Horas después regresé y encontré a mi madre en un estado de histeria como pocas veces la había visto. Sostenía los anzuelos en la mano y me preguntaba, casi a gritos, de dónde los había sacado. Pensé que se había enterado de mi escapada y estaba molesta por haberme saltado clases, pero su reacción me parecía desproporcionada. Le confesé que me había ido a la presa, pero su agitación no disminuía. Seguía preguntando por los anzuelos, quién me los había dado, de dónde venían. Le conté toda la historia de la pinta de clases, pero ella seguía alterada.
Finalmente, se calmó un poco y me explicó la razón de su nerviosismo. Desde hacía meses soñaba con su abuela, quien le decía que quería darle un dinero. En los sueños, mi madre le respondía que no le interesaba. Sin embargo, su abuela insistía, diciéndole que fuera a la casa donde ella había vivido y muriera, que escarbara junto al lavadero porque ahí estaba el dinero. Pero esa casa ya no le pertenecía a la familia, y mi madre se negaba a ir. La noche anterior había soñado de nuevo con su abuela, quien le dijo que le facilitaría las cosas: debía amarrar un hilo a un anzuelo, arrojarlo al lugar indicado y jalarlo para que el dinero saliera fácilmente.
Me levanté de inmediato y le dije: “¡Vámonos a buscar el dinero!” Pero ella se negó rotundamente. Le rogué, le supliqué, casi me puse de rodillas, pero no cedió. Intenté convencerla de que pidiéramos permiso a los nuevos dueños de la casa y les explicáramos la situación, pero no hubo manera. Puso mil pretextos y, al final, seguimos siendo pobres —felices, pero pobres—. Supongo que alguien más encontró ese dinero, o tal vez, como decían los antiguos, su abuela sigue “penando por la salvación de su alma”.