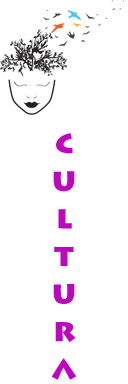
De la fuente de Imer, en los bordes sagrados, más tarde,
la Noche a los dioses absortos reveló el secreto;
el Águila negra y los Cuervos de Odín escuchaban,
y los Cisnes que esperan la hora del canto postrero;
y a los dioses mordía el espanto
de ese dios silencioso que tiene los brazos abiertos.
Los cuervos se posan en los alféizares y miran devotos al hombre que arrastra su miseria por las calles de Nueva York. Detiene su andar con ayuda de una gran rama que apoya su paso lento.
El hombre ve a los perros callejeros pelear como lupinos cazadores por una bolsa de basura abandonada junto a un poste.
Las cosas parecen más lentas para él. Su único ojo ha mirado los más recónditos secretos de la miseria humana.
A todos les parecería un misterio saber cómo ha sobrevivido. Sus torpes pies recuerdan que en algún momento lo tuvo todo; pero ya nadie agradece las cosas que hizo. Perdió a sus hijos, a su esposa. Sus amigos ya no responden a su llamado.
Ahora, sentado en su trágica esquina, pide limosna. Levanta su única mirada al aire y ve ante él un destello inimaginable. Estira la mano y en ella se posa una moneda. Al tomarla, la lucidez vuelve a él. La belleza del oro rojo del Rin incendia su memoria y le regresa su cordura. Todo lo que había experimentado: las caídas, los descubrimientos.
El hombre se siente agradecido y mira avanzar a lo lejos al divino donatario, enmarcado en lontananza por sus lobos y cuervos.
—¡Última vez, mocosa! —le gritaron a la niña que volvía a su hogar con las manos vacías.
María deambulaba sin ganas por los parajes de Churubusco el Alto. Estaba al acecho de que algo marcara su existencia, quería que su estar tuviera de nuevo sentido.
Sabía a dónde quería ir: al puente. Le reconfortaba ese río tan bello, lleno de vida, tan lejos de ella. Miraba las maderas desde abajo, mientras el agua mojaba su harapiento vestido. Retumbó un lento caminar por encima de ella. Una pareja con su bebé en brazos se dirigía a Atototlán de la Paz, seguramente para bautizar al pequeño.
Se creyó tan feliz. Salió de su escondite y arrebató al bebé de las manos de su madre, mientras la pareja se alejaba siguiendo su camino.
Los padres terminaron de cruzar el puente y escucharon el llanto del pequeño a sus espaldas.
—Josesito, venga, mijo —gritó la madre con el cuerpo de su bebé en brazos.
La pobre niña vio cómo el alma del pequeño flotaba de regreso a su cuerpo, dejándola con las manos vacías.
María notó toda el agua del río volver a salírsele por los ojos. Los señores que la cuidaban se volverían a enojar por no haber traído un ánima, ningún bebé que la remplazara en esa agónica eternidad.
Los huesos se molieron y los dioses
derramaron su sangre creando una masa
con la que se hicieron los humanos.
Los dioses aztecas, seguidores de los banquetes de maíz, chocolate y corazones, hacen lo que siempre, y disfrutan la fiesta.
Ahí llegan al ritmo de flautas y tambores. Danzan con armonía repiqueteando los cascabeles de sus tobillos, mientras la Virgen de Guadalupe, impresa en una manta, se yergue en lo alto con su escolta de penachos y tocados.
Al final del día, los cansados aztecas soban sus ajetreados pies con cremas de árnica y peyote.
—Doscientos treinta y dos con diez centavos —dice Huitzilopochtli al terminar de apilar pequeñas pirámides de monedas.
—Hoy sí cenamos —sonríe Tezcatlipoca maquillando de moreno su rostro negro de obsidiana.
Los horarios de servicio del dios Baco son de viernes a domingo. Comenzando en las discotecas y terminando en las reuniones familiares en casa de los abuelos. Aunque hay fanáticos que lo siguen toda la semana.