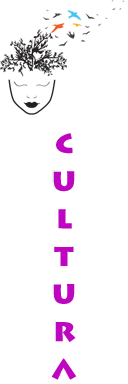
Toda mi juventud odié a mi padre. Tocaba el acordeón en la banda del pueblo, y en eso se le iba la vida, condenándonos (a mi madre y a mí) a una subsistencia precaria. Sus ingresos por tocar los fines de semana difícilmente se podían catalogar como sueldo, y a su trabajo formal apenas le dedicaba tiempo, con el pretexto de sus ensayos, martirizándonos todos los días con el monótono ritmo de su instrumento.
Su mayor ilusión consistía en heredar a su unigénito la habilidad y el gusto por apretar teclas y expandir y comprimir el fuelle al ritmo preciso, y la terquedad para obligarme a seguir sus pasos se transformaba en un motivo de discordia y violencia que derivó en dos actos que definirían mi futuro: el odio que fue abismando nuestra relación y la perfección con la que aprendí a ejecutar un corrido.
Nada más un corrido. La decepción y la impotencia llenaban, a la vez, su corazón de odio hacia mí, y entre otras razones, lo llevaban a hundirse en los abismos del alcohol. Y así transcurrían nuestros días, con mi madre en medio siempre al borde de crisis porque nunca supo (ni pudo) hacer nada.
Por las tardes, en las ausencias de mi padre, tomaba el acordeón y oprimía con suavidad las teclas, moviendo el fuelle apenas para sacarle tenues sonidos que iban enredándose en las mismas notas con variaciones infinitas, produciéndome una paz que nunca exteriorizaba y que me introducía en un universo que sólo yo habitaba.
Así pasé la adolescencia y llegué a los dolorosos días de los arrebatos del amor. Los fines de semana me perdía con mis amigos en las fiestas del pueblo, departiendo entre bromas y cervezas, con la música de fondo, en la que a veces ellos se involucraban porque algunos, como yo, también habían sido martirizados por sus padres que interpretaban algún instrumento.
Nuestros primeros acercamientos con las muchachas fueron naturalmente torpes, con el previsible desenlace del rechazo sutil o la abierta indignación por alguna propuesta poco decorosa, con la inevitable burla de los testigos. Una serie de incidentes me volvieron reservado y a la larga me alejé de los escarceos en los que algunos sí obtuvieron resultados, malos o buenos quién sabe, pues terminaron en boda.
Cuando por alguna razón, en cualquier fiesta, un músico faltaba o se quería tomar un descanso, nos pedían a los que sabíamos tocar (aunque en mi caso fuera sólo un corrido) que lo supliéramos. Yo siempre me negué… hasta aquella noche de abril en que la descubrí. La miré entre sus amigas, deslumbrante en la semipenumbra de un rincón, con una mirada tímida y una risa radiante.
Cuando intenté acercarme recordé mi torpeza en tales menesteres y no supe qué hacer. Algunos de mis amigos tuvieron más entereza y comenzaron a rondarla. Ella, amable, rechazaba a algunos y con otros aceptaba compartir algunos pasos de baile. Transcurrió la mitad de la velada y yo comenzaba a desesperarme porque mi inseguridad era más fuerte que el impulso de acercármele.
Luego de un receso, los músicos se nos acercaron para pedir suplentes. Para sorpresa de todos, fui el primero en aceptar, pero con la condición, les dije, de que sólo interpretaría una pieza. Cuando se reanudó el baile, yo estaba con el acordeón listo.
Al dar la primera nota, arropado con el sonido de los demás instrumentos, una intensa emoción me invadió. Como por encanto, el odio que había albergado contra mi progenitor hasta entonces desapareció. Otro sentimiento, más intenso, me inundó.
Dirigí la vista hacia ella y, siguiendo la melodía con la cadencia exacta, me pareció que el sonido se materializaba y se transformaba en una red que se extendía hacia donde se encontraba y que la envolvía sutilmente en sus ondas. Fui aumentando la intensidad de las notas y la concurrencia lo notó, manifestándolo a través de su cuerpo elevando el frenesí de los pasos de baile.
A la mitad de la pieza, el resto de los músicos me permitieron hacer una breve improvisación, que dediqué naturalmente a ella, y en la que procuré expresarle todo lo que no podía decirle con palabras. Ella ya había puesto los ojos en mí desde hacía rato, y quise creer que en ese momento, en el que no apartábamos la vista el uno del otro, entendía exactamente lo que albergaba mi corazón.
Terminamos el corrido en un crescendo que fue vitoreado y aplaudido por todo el mundo. Esa sola reacción ya habría sido suficiente para justificar todo el martirio que padecí en manos de mi padre desde la infancia… ¿Quién hubiera imaginado que toda esa vida de sacrificio y de dolor pudiera redimirse por unos minutos de felicidad? Pero eso no fue todo, porque cuando bajé del tablado, convertido en el alma de la fiesta, ella me esperaba.
Y no digo más, porque el final es previsible.
Han pasado los años y, de tarde en tarde, ella me pide que toque el acordeón, que dejó abandonado mi padre muerto de una congestión alcohólica y de una incurable decepción de la vida y que se salvó de la basura gracias a esa noche que le dio otro sentido a mi vida, y al amor y a la música.