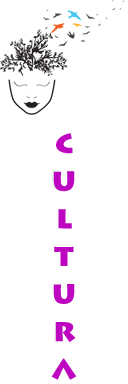
Homenaje a Edward Hopper. (Autómata, 1927)
Siempre a la misma hora y siempre una taza de café. Así se le pasaban las horas de la tarde, hipnotizada con ese fondo negro que llenaba su rostro de disimuladas lágrimas y una profunda tristeza. Desde la barra era imposible no fijarse en ella. Una mujer hermosa, no de una especial belleza pero sí de un sugerente atractivo. Delgada, no muy alta y con un suave maquillaje apenas perceptible, aparentaba una extrema fragilidad. Frente a ella, separada tan sólo por una pequeña mesa, una silla vacía. El café siempre se lo tomaba frío porque se le iba el tiempo mirándolo y hundiéndose en aquel pozo que ella llevaba dentro. De vez en cuando dejaba escapar un suspiro que acompañaba con un leve tintineo de cucharilla removiendo el azucarillo.
Venía todos los días desde hacía más de tres meses. A las cinco de la tarde, cuando sonaba la campanilla de aviso que hay en la puerta de entrada, siempre sabía que era ella. Tenía una forma especial de entrar que la delataba. Casi sin ruido, como deslizándose con sus pisadas por encima del suelo. Luego, dos horas después, con el mismo sigilo, se marchaba. No se quitaba el abrigo a pesar de que en el local hay calefacción. Ni tan siquiera un ligero gorro de lana de color crema que le cubría la cabeza por encima de las orejas. Daba la impresión de estar en un continuo tránsito, siempre a punto de marcharse. No falló ni una sola tarde y todos, todos los días, frente a su taza de café, sacaba un pequeño cuaderno, escribía unas notas y luego, después de mirarlas y releerlas hasta el infinito, arrancaba el papel, lo arrugaba y se lo guardaba en uno de los bolsillos.
Al principio era sólo alguien que venía a tomar un café, pero poco a poco fue atrapando mi atención y se convirtió en alguien que esperaba ver entrar todos los días. Yo, desde la barra, la miraba y vigilaba mientras atendía a otros clientes. Sabía qué es lo que iba a hacer en todo momento porque lo había memorizado de tanto repetirlo. Casi podría detallar paso a paso cada una de las cosas que hacía como un ritual frente a una taza de café solo, sin leche ni otros aditivos. Ni siquiera unas pastas para cubrir el paso de la tarde en el que se va perdiendo la luz del sol.
Dos horas después de haberse sentado —siempre que podía lo hacía en la misma mesa, de espaldas al ventanal que da a la plaza Mayor— pagaba dejando el dinero en el plato junto a la taza y, sin mirar a nadie y con el rumbo perdido, salía y se marchaba. Yo la seguía con la mirada hasta que desaparecía por completo en ese horizonte quebrado de calles y edificios. La veía alejarse a paso lento, dirigiendo su mirada a la punta de sus zapatos, como ese guerrero que camina derrotado en la batalla y que espera el inevitable golpe final. Así estuvo tres meses, hasta que un día dejó de venir. En su última visita recorrió el mismo camino y con los mismos pasos que todas las tardes anteriores excepto que esta vez, al marcharse, se acercó a la barra, pagó su café y me entregó un papel doblado con un nombre en el dorso:
Para Juan
—Por favor —me dijo—, es posible que venga alguien preguntando por mí. ¿Sería tan amable de entregarle esta nota?
—Claro, sin ningún problema —le contesté—. ¿Cómo se llama usted?
—Olivia. Muchas gracias.
Y se marchó sin decir nada más. Con cierta torpeza y titubeando, como si se le hubieran quedado unas palabras a punto de decir, se dio media vuelta y salió. Ya no regresó nunca.
Han pasado cuatro meses y por aquí no ha venido nadie que se llame Juan y que pregunte por Olivia. La mesa que ella ocupaba casi siempre está vacía porque la gente quiere sentarse frente al enorme ventanal desde el que se puede ver, como un espectador privilegiado, la arquitectura románica de la plaza Mayor. Yo he guardado la nota todo este tiempo sin curiosearla, sin desdoblar el papel y leer lo que ella hubiera podido escribir. Pero cuatro meses me parece un tiempo prudencial como para que apareciera alguien reclamando una nota o preguntando por una tal Olivia que hacía tanto tiempo había dejado de venir. Así es que me dispuse a leerla. La desdoblé y estaba en blanco. No había escrito nada. Una nota dirigida a un tal Juan en la que no había escrito nada. O sí. He pensado mucho sobre esta cuestión y he llegado a la conclusión que fue ese silencio, esa ausencia, esa falta de palabras para encontrar un significado. No fueron suficientes las gramáticas, ni los diccionarios, ni las lingüísticas, ni las literaturas para encontrar la forma de escribir un mensaje. Sólo el silencio. Nada más que el silencio en un papel en blanco.