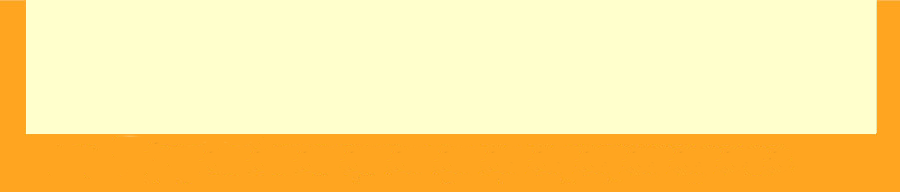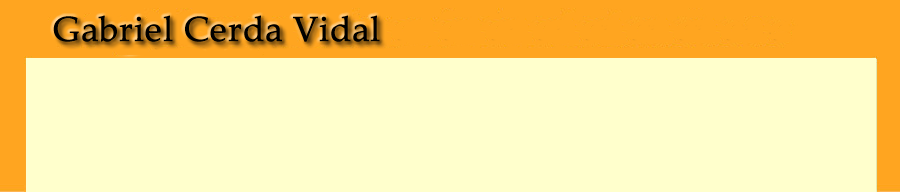
Algunos tratadistas españoles de la época vieron como un sólido argumento la anexión y sumisión voluntarias que ingenuamente hicieron algunas comarcas y cacicazgos de las tierras encontradas.
Es comprensible: las grandes metrópolis autóctonas, como las erigidas ya por mexicas o por incas, operaban una política de suerte no menos imperialista y autoritaria frente a los pueblos sojuzgados, al encontrar un extranjero, cuya lengua pérfida prometía deshacer agravios y hacer justicia, los indígenas sometidos se entregaban a la promesa, al anhelo y la confianza.10 El defecto de este sustento es que los españoles jamás vindicaron los ultrajes, y en cambio los indígenas se vieron dominados por otra tiranía con distinto rostro.11
Es conveniente mencionar que no fueron los tlaxcaltecas quienes proveyeron sin pendencia bastiones de indígenas, sino que los primeros abastecimientos y vituallas americanas fueron proporcionados por el temeroso y pusilánime cacique de Zempoala.
8. Tesis aristotélicas
Uno de los filósofos clásicos cuyos razonamientos fueron retomados principalmente por Juan Ginés de Sepúlveda, hacia 1547 para ponerlos al servicio de los intereses del momento, fue Aristóteles, quien decía que los hombres bárbaros e incultos habían nacido para servir a los dotados de razón; que los pueblos civilizados deberían enseñorearse de los salvajes y primitivos.
Creo que quienes fundamentaban el dominio español en estas, ahora aberrantes concepciones, negaban ya de entrada varios siglos de evolución en tratándose de relaciones interpersonales. Y de la filosofía misma, pese al oscurantismo medieval.
Esta tesis exacerbó las quejas en contra de la forma de vivir de Mesoamérica, Centro y Sudamérica. Con el fin de adecuar la tesis aristotélica, los españoles exageraron la visión y perspectiva de lo hallado en América: “eran salvajes que vivían como bestias”. Algunos llegaron al extremo nefasto de decir que eran animales que hablaban.
La actitud de considerar a los indígenas como seres irracionales fue contraatacada principalmente por la orden dominica. El obispo de Tlaxcala Julián Garcés refutó en un escrito a aquellos que negaban a los indios, por su “incultura” y “barbarie”, la condición de seres racionales.
En 1537 el papa Pablo III proclamó una bula con la que decía que los indios eran hombres verdaderos y que podían disponer libremente de sí mismos y de sus propiedades. Esta postura fue apoyada básicamente por los escolásticos españoles Vitoria, Diego de Covarrubias (jurista de la Universidad de Salamanca) y Melchor Cano (discípulo de Vitoria) y agregaban que los españoles tendrían derecho de trasladarse a esos países, asentarse y comerciar allí, en la medida en que no se les infligiera daño alguno a los aborígenes.
Los escolásticos españoles fincaban sus apreciaciones en el jus gentium según el cual deberían establecerse relaciones recíprocas en todos los pueblos; si por las buenas no, por las malas entonces. Esto con el fin de establecer una Orbis entero y una Res pública común (semejante, como podrán descubrir el lector, a la teoría imperialista, sólo un poco suavizada en las formas).
9. Otras opiniones
En primer lugar demos cuenta de la tesis de Gregorio López, jurista y licenciado, integrante del Consejo de Indias; decía que lo que legitimaba a los españoles eran los pecados de los aborígenes.
Por otra parte también está la tesis de Francisco de Vitoria, dominico, filósofo y teólogo español nacido en 1486 y muerto hacia 1546. Iniciador de la renovación de la escolástica española. Se le considera como el padre del derecho internacional. Su nombre verdadero fue Francisco de Gamboa.
Vitoria defiende el jus gentium, aunque se contradice ponderando la exclusividad de dominio español. Él defendía su teoría y su favoritismo diciendo que a España le correspondía la labor de evangelización delegada directamente por el papa; además que España había descubierto, vía expedición de Colón, a las Américas con sus costas. Pero el interés nacional, de nuevo, anula la validez universal del jus gentium.
Con respecto a la evangelización, la misión asumida y proclamada por los primeros conquistadores, cabe mencionar que fue utilizada como factor real de poder. El sentimiento religioso animó, autorizó y legalizó, dentro del contexto histórico de su época, las múltiples empresas de conquista. Fueron tomadas las ideas de prédica evangélica como justificación y deber de conquista (Schroeder, Sfe).
A las mencionadas bulas papales, particularmente las Alejandrinas, que Fernando el Católico pidió a Alejandro VI (Rodrigo Borgia, español por nacimiento), y que fueron Eximiae devotionis sinceritas, expedidas el 3 de mayo de 1493, así como Inter caetera, que ampliaba a la primera y que fue expedida el 4 del mismo mes, donde se disponía la participación de las tierras descubiertas y por descubrir, mediante una línea trazada de polo a polo —como ya se ha dicho— que había de distar 100 leguas al oeste de las islas Azores, correspondiendo el oriente a Portugal y el occidente a España, las sostenía la idea de que “todo es de Dios, y el papa lo representa; no hay derechos que valgan contra una concesión papal hecha en interés de la fe” conciencia atacada, repito, por diversos autores quienes decían que los derechos concedidos a la corona española no podían ir más allá de lo que requería la finalidad de la concesión, o sea, la cristianización de los indios.
A esto debe sumarse que la decisión de Alejandro VI estaba, hacia finales del siglo XV, en vigencia en el derecho público europeo. Sus bases jurídicas vienen desde el siglo XI, se trata de la bula Cum universae insulae, del papa Urbano II, datadas del 12 de marzo de 1088 al 29 de julio de 1099. Esto fortaleció a la doctrina Omni insular, que decía que todas las islas occidentales correspondían por derecho a san Pedro y a sus sucesores, por la donación de Constantino, según se dice, apócrifa. Aun así, debió ser sólo en lo que respecta a las ínsulas, que no a los continentes.
Finalmente apuntemos que otro sustento jurídico más, con relación a las tan citadas bulas Alejandrinas, fue la donación del papa Martín V hecha a los portugueses, hacia 1420, respecto a las tierras de los infieles en la India oriental, confirmada después por Nicolás V y por Calixto III, quienes ampliaron dicha cesión hasta ciertas provincias de África. Fue esta razón el origen de la disputa entre España y Portugal, pues a raíz del descubrimiento de América, creyendo que de las Indias cedidas se trataba, la corona lusitana reclamaba sus derechos reconocidos en las bulas descritas (Íb., 263).
Notas:
1. Este dominio de Castilla y su derecho en las Indias obedeció a una división de labores, ocurrida en la segunda mitad del siglo XV, entre los reinos de Aragón y Castilla; este último atendería lo referente a la expansión hacia esta parte. Se dice que, con ello, el azar nos privó de un derecho más democrático y liberal, tal como se usaba en el reino aragonés.
2. El rasero para esta actitud no fue equitativo; existían países paganos sumamente poderosos y aguerridos, ante los cuales los españoles presentaron cartas de “amistad” de parte de los reyes católicos. Verbigracia: los famosos y bien organizados pueblos del imperio mongol; el gran Khan; los judíos y los mahometanos.
3. Considero que este fundamento queda sin solidez con sólo asumir la hipótesis de que se hallase una zona previamente poblada, como se dio en los casos de otros descubrimientos; fueron, por tanto, estas tesis, de un sentido unilateral y arbitrario.
4. Nicolás V (Sarzana, 15 de noviembre de 1397, Roma, 24 de marzo de 1455) fue el papa número 208 de la iglesia católica, desde 1447 hasta 1455. Las profecías de San Malaquías se refieren a este papa como De modicitate lunae (De la modestia de la luna), por sus orígenes modestos y porque su pontificado estuvo bajo la bandera de la Media Luna, por la amenaza turca sobre Europa.
5. Se trata de la bula papal emitida por Alejandro VI, llamada Inter caetera del 4 de mayo de 1493, que trazó la famosa línea divisoria entre las regiones de influencia española y portuguesa. Como consecuencia de este reparto, España recibe a un tiempo el fundamento para la conquista, y el monopolio para comercializar en aguas del océano. Esta bula fue aclarada luego el 26 de septiembre del 1493, mediante la bula Dudum siquidem y ratificada por Julio II en Eximiae devotionis.
6. La diferencia entre la bula y los tratados radica fundamentalmente en que la primera se refería a una autorización papal para que tanto la corona española como la portuguesa cristianizaran y dieran evangelio a los indios, mientras que la segunda se refería específicamente a la soberanía general sobre los territorios descubiertos.
7. Este hecho fue fomentado por la amenaza que ejercían las potencias protestantes (Inglaterra, Francia y Holanda), que impugnaban arguyendo libertad marítima, así como libre comercio mundial.
8. Como se desprende de simples deducciones, esta corriente pretendía legitimar las operaciones de conquista arguyendo que lo que se pretendía era conformar una totalidad de reinos, mas no regidos con principios democráticos, sino a través de una política imperialista cuyo mando debería corresponder a los españoles.
9. Las grandes sociedades capitalistas en la actualidad mantienen el espíritu de aquella época a través de sistemas, si bien más sutiles, también más definitivos. Esto es, por medio de los préstamos (de intereses leoninos) con los que buscan que los países pobres —particularmente los latinoamericanos— continuemos en esa vorágine consumista; que permanezcamos en la incansable imitación de los países enriquecidos; que sigamos siendo una desafortunada sombra, siempre secundaria; que el objetivo de la vida nacional, y de la particular de cada individuo, sea enriquecerse más que otros y vivir con plenitud en la medida de consumir con ansiedad.
10. Esta actitud es tanto una ocasionada por el devenir de los eventos históricos, como por el derrotero de una naturaleza humana —quizás particular a nuestra idiosincrasia— que trasciende formas y momentos. Guardadas las proporciones, hemos ejemplificado con una circunstancia: la apertura económica —recordemos que ahora las batallas se dan en este campo: tratados, embargos, leyes extraterritoriales.
11. El historiador Antonio de Solís y Rivadeneyra, hacia 1680 escribió su Historia de la conquista de México. En su capitulado correspondiente transcribe su versión acerca del primer diálogo entre Cortés y Moctezuma: “Vengo a visitaros como embajador del más poderoso monarca que registra el sol desde su nacimiento, en cuyo nombre os propongo que desea ser vuestro amigo y confederado, sin acordarse de los derechos antiguos que habéis referido —se trata del poderoso mito de la vuelta del rey tolteca Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, cuya influencia fue capital en el ánimo del joven Moctezuma y por ende en la labor de conquista; derechos que Cortés por su parte no niega y ventajosamente aprovecha—, para otro fin que abrir el comercio entre ambas monarquías y conseguir por este medio vuestra comunicación y vuestro desengaño” (Solís, 1975).
Bibliografía
Díaz del Castillo, Bernal (2006). Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. México, DF: Grupo Editorial Tomo.
Hanke, Lewis (1967). La lucha española por la justicia en la conquista de América. Madrid: Aguilar (segunda edición).
Konetzke, Richard (1984). Historia Universal Siglo XXI. América Latina, II. Época Colonial. México, DF: Siglo XXI-Romont.
Schroeder Cordero, Francisco Arturo (Sfe). “El evangelio; idea e ideal en el descubrimiento y conquista de América, vista bajo su regulación en la evolución del derecho constitucional mexicano”. Estudios en homenaje al Dr. Fix-Zamudio, en sus 30 años como investigador de las ciencias jurídicas. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Volumen II. Derecho Constitucional. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México.
Solís y Rivadeneyra, Antonio de (1975). Historia de la conquista de México. México, DF: Porrúa (Sepan Cuantos)
.