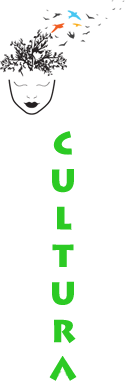
Casi sin pensarlo terminé parado en la esquina de MacDougal y Bleecker en Greenwich Village. Muchos van al famoso Café Borgia con la esperanza de toparse con Bob Dylan. En la radio, “Masters of War” suena fuerte estos días. Las canciones de protesta llegan una tras otra, sin embargo los jóvenes seguimos partiendo a la guerra. Hoy es mi último día en casa, un tren me llevará con muchos otros a un campo de entrenamiento militar, para terminar tres semanas después en algún lugar de la selva vietnamita.
¡Qué difícil es decir adiós! Más aún cuando no hay de quién despedirse. Con ese pensamiento me aproximo a la barra y pido la especialidad del lugar con la intención de darme un último gusto; pero hoy, ese toque de naranja en el café que tanto me gusta, tiene un sabor amargo. Mi taza ya está fría, sigo aferrado a ella esperando que ese abrazo sea eterno. No tengo mucho tiempo, desvié el camino a la Gran Estación Central, mi tren sale en un par de horas.
En una de las mesas cercanas a la ventana hay una pareja. El chico, de la misma edad que yo, trae puesto un uniforme igual al mío, seguro más tarde nos toparemos en el mismo tren. Tengo rato mirándolos, ella es la que habla; no puedo escuchar lo que dice, pero es obvio que se despiden. El cadete baja la mirada consternado y la joven lo mira con ternura. Un cigarro se consume en el cenicero mientras ella acaricia su mano y lo tranquiliza. Lo mira como si fuera la persona más importante en su vida. Sentí envidia.
Volteo a ver el reloj en la pared, el tiempo se agota. Por fortuna el joven recluta se levanta justo en ese momento. Se abrazan. Ella lo besa con suavidad y se queda de pie mientras él abandona la cafetería sin mirar atrás. La chica se sienta de nuevo y enciende otro cigarrillo. Tomo mi taza de café frío y me paro a su lado, ella levanta los ojos, mas no dice nada.
Quiero una despedida, le dije sin mayor explicación. Sin asomo de sorpresa baja la mirada para poner el cigarro en el cenicero y me extiende la mano invitándome a sentar, al tiempo que me dice: con beso cuesta diez dólares, con lágrimas quince. Saqué de la cartera un billete de veinte y lo puse sobre la mesa. Tengo quince minutos. Ella tomó mis manos y sonrió.