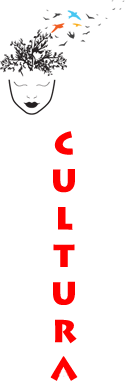
El timbre de salida sonó y Juan, como todos los demás, tomó su mochila y corrió a la puerta de la escuela.
Vio a su madrina parada justo a la salida. Ella se acercó a él, se agachó y viéndolo a los ojos le dijo:
—Tus padres se murieron, ahora vas a vivir conmigo.
Le tomó la mano y lo llevó con ella. Caminaron varias calles empedradas sin decir palabra, hasta detenerse frente a un portón rodeado de macetas. Después todo oscurecía y un olor a madera húmeda inundaba el aire mientras Juan se despertaba sudoroso y agitado.
Era el sueño con el que Juan despertaba desde que fue detenido por la policía local y llevado al hospital psiquiátrico del estado. Se repetía siempre poco antes de abrir los ojos, reciclando el punto exacto del inicio de su historia. Aletargado por el efecto continuo de píldoras adormecedoras, abrazaba sus rodillas y observaba con nostalgia el haz de luz que la minúscula ventana de un cuarto en el área para presos permitía.
Cumplía un mes encerrado, aislado del resto de los pacientes peligrosos; en tratamiento. Apenas tenía 18 años, y aunque su cuerpo dejaba ver profundas marcas de desnutrición, había dado muestras de fuerza desproporcionada para su condición, aparentemente inexplicable. Por ello fue catalogado como “reo de alta peligrosidad con inestabilidad psiquiátrica”.
Ese día a su puerta llegaron un guardia y el enfermero en turno. Ambos entraron al cuarto de seguridad sucio y maloliente, en donde Juan se incorporaba somnoliento después del repetido sueño.
—Vamos Juan, te espera el doctor Vega, hoy es día de ver a tu loquero.
Y dando paso al enfermero, que lo levantó de un brazo, puso las esposas frías sobre las muñecas del interno. Los tres se alejaron por el pasillo que conecta a los presos con el área de atención.
En la oficina, el doctor Vega, después de un saludo indiferente, revisaba en la pantalla los detalles clínicos del preso; el escolta lo esposó a una silla y salió al corredor, la puerta quedó entreabierta. Juan permaneció inmóvil con la mirada extraviada en los mosaicos cuarteados bajo el escritorio.
—Cuéntame, Juan, ¿sigues soñando lo mismo? ¿Qué pasó después de la escuela aquel día? Dime más sobre tu madrina. ¿Cómo fue tu vida con ella?
Juan elevó tímidamente la mirada y la detuvo sobre el escritorio. Inexpresivo y cabizbajo, entreabriendo los labios, con voz temblorosa respondió al doctor.
—Al principio mi madrina parecía feliz. Me cuidaba y jugaba conmigo, me abrazaba. Salíamos a la plaza y a los jardines, jugábamos con la pelota y me leía cuentos. Me quería mucho. Pero una mañana las cosas cambiaron. Una rueda inmensa de orina en mi cama echó todo a perder: mi colchón, mis sábanas y hasta a mi madrina. Ese día su mirada cambió, creo que le desperté malos recuerdos o algo así; muy enojada me llevó a otro cuarto donde había cajas entre sillas rotas y objetos arrumbados; al fondo había un ropero viejo con espejos largos en las puertas; lo abrió, sacó poco a poco lo que ahí guardaba, y me encerró en él. Se fue y regresó con una almohada y una sábana. “¡Estás castigado!”, me dijo, y cerró las puertas. A partir de ese momento, cada noche me encerraba. “Hay castigos largos y castigos cortos”, decía, y lo que había hecho merecía uno de los que nunca terminan. Dentro del mueble viejo prefería cerrar los ojos, pasar los dedos por la madera haciéndola resonar, sentir las astillas y el polvo añejo en las esquinas. También había bichos, nunca los vi, pero creo que en la noche me esperaban escondidos entre las ranuras. Caminaban por mi cuello, me picaban en los brazos y las piernas. Era un juego de cada noche; ellos subían a mi piel y yo los atrapaba. Despacio entre mis dedos poco a poco los deshacía. Algunos eran amargos. Cuando salía la luna, mi madrina me mandaba al mueble. Y mientras me acercaba, mi reflejo triste en los espejos de la casa me seguía hasta desaparecer en su interior. Después, ella llegaba y colocaba una cadena con candado entre las manijas de las puertas. Yo la escuchaba alejarse y me dormía pensando en mis padres. Por la mañana, escuchaba pasos acercándose, luego nada, el mismo silencio de la noche. Y luego susurraba en pausas, como si rezara, y otra vez silencio. Hablaba sola, se acercaba y se alejaba. Hasta que en la madera resonaba la cadena fría arrastrándose entre las manijas hasta que el metal restallaba contra el suelo. Ese era el anuncio de mi nuevo día. Abría las puertas y me daba un beso. Algunos días me ordenaba ir al jardín de atrás y me bañaba con el chorro de una manguera, me tallaba el cuerpo con un cepillo viejo de metal y me decía en voz baja que aguantara, que era por mi bien, que me arrancaría el olor a hombre. Después del baño, me vestía y juntos volvíamos al jardín. Me enseñó a cuidar sus flores. Al plantarlas hacía un hueco muy hondo en la tierra húmeda y sepultaba las raíces lo más profundo que podía. Con la misma tierra que sacaba, cubría el tallo, las hojas y las ramas; solo dejaba algunos pétalos por fuera. Me explicó que aunque estaban enterradas, respiraban con lo poco que quedaba al aire. Pero todas se secaban. Con el tiempo era mi trabajo: desenterrar a las flores secas y sepultar a las vivas. Y así crecí con mi madrina, cada vez más enojada. Decía que los hombres traíamos el mal por dentro. Luego lloraba despacito sin dejar de hablar mientras seguía frotándome con el cepillo de metal hasta que el charco de agua entre mis pies se volvía rojo. El último día que recuerdo con mi madrina, rompió enojada la única foto que me quedaba de mis padres. No le dije nada pero creo que comencé a soñar. Vi a mis padres; a mi madrina en la puerta de la escuela y después la vi en el suelo, enterrada, con la tierra hasta los dientes. El aire que salía de su nariz soplaba fuerte como con dolor. Parecía que hablaba pero yo no le entendía. Sus párpados se abrían más que cuando se enojaba en las mañanas. Los ojos le brincaban como chapulines rojos en comal ardiente, luego los cerraba como si quisiera decir algo. A cada lado le escurrían chorros de lágrimas con tierra, como los hilos rojos que bajaban por mis piernas hasta el charco de agua cuando me bañaba. Al final del sueño en mi cabeza retumbaron sus palabras sobre mí y sobre los hombres; sobre las plantas y mis padres. Por eso la seguí enterrando hasta los ojos. Le dejé el cabello afuera para que pudiera respirar. Como hacíamos con las flores. Ese fue el último día que vi a mi madrina.